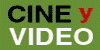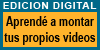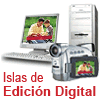|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
PACO URONDO, LA PALABRA JUSTA Argentina, 2005 |
|
|
|
Paco Urondo nació en Santa Fe. Escritor (poeta, novelista, cuentista, ensayista, dramaturgo) y periodista (La Opinión, Semanario de la CGT de los Argentinos, Noticias) que formó parte del famoso y experimental Di Tella y el mundo del cine (suyo es el guión de Pajarito Gómez), y que pasados los 40 descubrió la militancia y se enroló, como tantos otros intelectuales, primero en la Resistencia Peronista y luego en las organizaciones armadas (en este caso las FAR: Fuerzas Armadas Revolucionarias), que tras haber impulsado el regreso de Perón en el ‘73 se vieron forzadas a pasar a la clandestinidad ante el avance de la derecha de ese mismo movimiento, en lo que sería el prólogo sangriento de los oscuros años por venir. Urondo murió el 17 de junio de 1976 en la provincia de Mendoza, en lo que eufemísticamente se calificaba, en esa época, como un enfrentamiento. A través del testimonio de la Turca, una ex compañera, este documental cuenta cómo fue en verdad ese hecho (que tampoco era un secreto). Walsh había escrito a fines de ese mismo año (y aparece publicado en “Ese hombre y otros papeles personales”): “al Paco lo trasladaron en mayo, a mí me dijeron que a Europa, pero en realidad a Mendoza... el traslado (...) fue un error. Cuyo era una sangría permanente desde 1975, nunca se la pudo poner en pie”. El director y guionista Daniel Desaloms recoge testimonios de personas directamente involucradas con el protagonista, tanto en su vida pública como privada (aprovechando los documentos personales de la familia que le han sido cedidos y le permiten armar los primeros años), y sabe sacar partido tanto de las palabras cuanto de los silencios y los gestos para reconstruir la vida de un ser humano excepcional que aún hoy sigue siendo un nombre conocido sólo por unos pocos. Fotos, imágenes de archivo, cartas, textos inéditos, lecturas de poemas (a cargo de su amiga Cristina Banegas y Juan Leyrado) –que demuestran la valía de escritor y el reconocimiento que todavía se le debe como tal– se conjugan para emocionar noblemente y permitir, a la vez, la reflexión. Así como las palabras de Beatriz, la hermana de Paco, son de una inocencia verdadera y un cariño profundo, o las de su hijo Javier de una tremenda lucidez política y una ternura filial; así como la aparición de Angela (la hija sobreviviente al atentado que acabó con la vida de sus padres) reconstruyendo su acceso a la verdad, reclamando por su derecho a recuperar su identidad y el cuerpo de su madre aún desaparecido, resulta demoledora... los testimonios de Miguel Bonasso (¿de qué se ríe todo el tiempo este señor?) y de Horacio Verbitsky, desligándose olímpicamente ambos de toda responsabilidad de dirección, provocarán vergüenza ajena a todo aquel que tenga memoria histórica. “Porque si yo muriera mañana una parte de mi vida –esta parte de mi vida– podría parecer insensata y ser reclamada por algunos que desprecio e ignorada por otros a los que podría amar” escribió Walsh en 1972. Y su tono visionario, que lo vuelve a emparentar con Urondo (que en su texto sobre el Che que se escucha en el film anticipa para ellos el mismo final trágico), no es más que una aguda lectura sobre el signo de los tiempos. Esos tiempos convulsionados y efervescentes donde arte y revolución se daban la mano y que aún sobrevuelan como fantasmas sobre nuestro presente cómodamente ignorante. Javier Luzi |