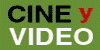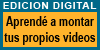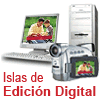|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
LAS
PLAYAS DE AGNES Francia, 2008 |
|
|
|
La sorpresa es que una octogenaria precursora de la Nouvelle Vague venga a abofetearnos las mejillas –con la ternura de una abuelita que reta amistosamente a sus nietos– y nos invite a caminar hacia atrás junto con ella; porque cuando se ha llegado a un callejón sin salida, la única manera de sortearlo es retrocediendo. Ofendidos, retrucamos: “¡Pero retroceder es conservador!” Y la anciana Agnès Varda, con la paciencia que sólo la experiencia de toda una vida puede otorgar, nos devuelve una sonrisa y nos demuestra que puede ser absolutamente moderna haciendo una película sobre su pasado. Nos toma de la mano y nos lleva de paseo a rememorar su vida con un arsenal de ideas cinematográficas. Agnès tiene tan claro lo que hace que no se necesita ser un genio para comprenderlo, sólo hay que escuchar –y mirar– con atención. El comienzo de Las playas de Agnès es casi un manifiesto: “Represento el papel de una ancianita, gordita y habladora, que cuenta su vida. Y sin embargo son los otros quienes me interesan y a quienes quiero filmar.” Más allá de despegar del ombliguismo autobiográfico para apasionarse por el prójimo, la primera palabra que dice Varda a cámara es “Represento”. No es casualidad. El cine es, ante todo, representación. Aun cuando se trate del recuerdo de su propia vida. Para la cineasta, lo que mejor representa su vida son las playas, y será una playa la elegida como punto de partida. Allí montará una serie de espejos contrapuestos para recrear un cuarto de su casa de la infancia. La vemos dirigir la puesta, la escuchamos en off, nos habla a cámara, nos dice que al resultado final le falta el distintivo ruido chirriante de un mueble que había en la habitación. Acto seguido, el mueble gime como cuando era niña por efecto del montaje sonoro de posproducción. Nada podría estar más lejos del realismo que esa pieza reconstruida en la playa. Pero nada podría ser más efectivo y bello, ni transmitir de mejor modo la nostalgia por ese cuarto que ya no existe, exponiendo la diferencia en la reconstrucción imaginaria. Las playas de Agnès es una película sobre la memoria, eso que también, como el cine, no puede ser otra cosa que representación. Las memorias de Agnès Varda incluyen a su familia, a sus amigos, a los directores de la Nouvelle Vague y a su fallecido marido Jacques Demy; a sus propios trabajos y a los trabajos de la gente que admira, desde notorios pintores hasta ignotos panaderos. Es curioso como el material de archivo –fuere fílmico o fotográfico– y las entrevistas a cámara son siempre la materia prima para otra cosa (desde una exposición de fotos a una instalación de video). La directora no cae nunca en facilismos de formato televisivo. Varda dramatiza momentos de su vida (con la ayuda de Jane Birkin y otras actrices), expone a sus amigos y cuenta sus historias. Nos enteramos que un ignoto Harrison Ford fue rechazado por los productores para protagonizar una película suya, o de cómo Zalman King y su mujer se conocieron. Ante la negativa de Chris Marker de salir en cámara, lo filma detrás de un gato de cartulina y con la voz alterada por computadora. Hace que los hijos de un amigo, fallecido hace mucho tiempo, observen una filmación de su padre mientras arrastran la pantalla con una carretilla por las calles del pueblo donde se hicieron las tomas, iluminando la noche con velas. La imaginación de Agnès Varda no tiene límites. Transforma todo lo real en artificio y logra el efecto contrario: que el artificio se sienta más real que cualquier intento de registro verdadero. “Para mí el cine... es un juego”, sintetiza con honestidad. El juego es la poesía, la búsqueda estética. La creatividad de lo lúdico es imprescindible en el arte. Varda demuestra que contar algo nuevo es contar algo de forma diferente. Y lo mejor de Las playas de Agnès, lo que debería abrir los ojos de todos, es que se trata de uno de los documentales más divertidos y entretenidos que se hayan hecho, con varios momentos de emoción genuina y una vitalidad contagiosa. Esta obra maestra es de visión obligatoria porque todos sus hallazgos responden, rigurosamente, a todas nuestras carencias.Ramiro Villani |