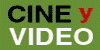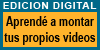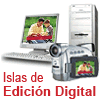|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
CORAZON VALIENTE Estados Unidos, 1995 |
|
|
Si hay una clave para todo esto es la dignidad que contagia Corazón valiente, y el optimismo que surge al constatar esa dignidad. No es la dignidad de utilería que administran los demagogos con una finalidad comercial que se huele a la legua, ni el optimismo de los happy endings. Es una dignidad brutal, infalible, que es necesario descubrir, y en cuyo descubrimiento muchas veces se nos van las décadas. Ella aparece a dos puntas en Corazón valiente: como la razón profunda de todas las emociones que irradian las imágenes, y como una frase que, con pequeñas variantes, repite Wallace a todos los pusilánimes que se le cruzan y, en especial, a los que son íntegros y valientes pero pasan por un trance de debilidad moral. "Todos vamos a morir", les dice, "pero no todos podremos decir que hemos vivido". William Wallace es un plebeyo del siglo XIII que comanda a sus congéneres, escoceses ellos, y a otros pueblos subyugados en una insurrección contra la corona inglesa. Las cabezas ruedan por doquier y durante años no hay medias tintas que coarten el ímpetu guerrero en la comarca. Esa dignidad modélica, en este fin de siglo de degradación social sin límites (quién dijo que la humillación generalizada no es tan acuciante como las penurias económicas de la desocupación), es la primera fuente de fascinación que ofrecen los tiempos de Wallace a los presentes. El heroísmo colectivo –Wallace no es el comandante lúcido de un ejército de tontos, sino el emergente natural de un verdadero Estado en sublevación– traduce esa integridad a una estructura en las antípodas del miserabilismo, ese cadáver que todavía goza de buena salud. La parte más visible y espectacular de todo esto son las magníficas batallas que monta Gibson y que, descriptas pronto pero no mal, parecen finales de campeonato mundial de fútbol filmadas por Kurosawa (digámoslo de una vez: a las batallas de Kagemusha no les hacía nada bien esa estilización enfática, ese frío de ballet). El ritmo es arrasador y los cortes, quirúrgicos: cada plano dura lo suficiente para ver lo inapelable de flechas, hachazos y seccionamientos, y caduca justo a tiempo para evitar el morbo. Dramáticamente, la película es una sólida sucesión de rituales trágicos. Lo es el asesinato de la flamante esposa de Wallace por los ingleses, que desencadena la transformación del hombre en Héroe, y también la confianza de Wallace en los nobles escoceses que lo traicionan una y otra vez: marca la fe ciega del joven que creció soñando con un hogar en paz, no preparándose para la política. La puesta en escena del primer acto del nuevo Wallace –degollar al inglés que degolló a su amada– es esa misma tragedia llevada al purismo cinematográfico. Wallace sale a matar, y en barra, sin que un solo párrafo obre de justificación verbal, ni hacia sus amigos ni hacia el espectador. Los lugartenientes del protagonista, que comienzan a serlo en ese mismo instante, brotan como hongos, cada cual por su lado y sin recibir ninguna orden. El film todo parece reaccionar junto a Escocia, convirtiéndose en un personaje más. La relación de la princesa inglesa con Wallace es otro rito trágico: lo admira, lo ama y hasta traiciona a su propio ejército en íntimas confidencias, pero lo hace desde el abismo que instala entre ambos su condición de futura reina. La filiación social de los traidores, a su turno, se impone sobre el respeto que les inspira Wallace, en un determinismo que viene a cerrarse oportunamente con el febril arranque –dramático de pura cepa– de Robert de Bruce en el epílogo. Trágica, finalmente, es la invulnerabilidad de Wallace en todos los cuerpo a cuerpo, ya que no descansa en ingenuas habilidades "creíbles" (Costner como Robin Hood), sino en una impía superioridad de carácter (Eastwood como William Munny) que es el más noble de los ganchos para la identificación del espectador "común". Gibson respetó algunas constantes que siempre son ley primera, o "vehículo", cuando de cine de género se trata. Pero introdujo las modificaciones inevitables de todo acercamiento desde lo personal. El de hacer morir a la doncella sobre el principio debe haber sido el mejor de sus muchos malabares. La beldad sigue siendo la inspiración del héroe, pero desde el off, y siempre a caballo de la barbarie asesina que se la llevó. El hombre, por una vez, no lo hace todo "para levantarse minas". Las batallas, la guerra misma, son la mujer de William Wallace en una cruzada que engloba, y por eso trasciende, al sentimentalismo tradicional. Hay más, mucho más, pero no voy a relatarlo. Vaya al cine, si la reponen un día, o alquile el video. Vea lo que logró este gran director. Si no le gusta, cuando menos podrá decir que vio al divo de Arma mortal en polleritas. Guillermo Ravaschino |