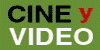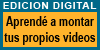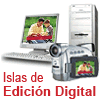|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
BASTARDOS
SIN GLORIA Estados Unidos-Alemania, 2009 |
|
|
|
Bastardos sin gloria es, sin duda, la película de Quentin Tarantino que más mira al mundo. Pero lo hace sin perder de vista al cine, sin dejar de reflexionar sobre él. Ese es el milagro de la mirada estrábica: poder ver al cine y al mundo simultáneamente. En Bastardos sin gloria Tarantino anula la antigua dicotomía baziniana entre los directores que creen en la imagen y los que creen en el mundo: Tarantino cree en el mundo de las imágenes y en la forma en que éstas moldean el mundo en el que vivimos. La película abre con una notable secuencia que recuerda a los westerns de Sergio Leone (y, por lo tanto, nos coloca en la segura distancia del homenaje cinéfilo y el código genérico) y cierra con una pantalla de cine encendida en llamas, o, más precisamente, con un plano subjetivo, el recurso que involucra más (artificialmente) al espectador, de dos hombres mirando a cámara, uno de ellos (el teniente Aldo Raine, encarnado por un juguetón y caricaturesco Brad Pitt) diciendo “creo que ésta debe ser mi obra maestra”. En Bastardos sin gloria el cine se despega de la pantalla, arde con la violencia de las viejas cintas de nitrato de celulosa y por dos horas y media invade nuestro mundo con un ejército de personajes disparatados pero complejos, como el culto, políglota, encantador pero cínico y oportunista coronel Landa (Christoph Waltz, revelación absoluta), un joven héroe de guerra nazi protagonista de la adaptación cinematográfica de sus hazañas realizada a pedido de Goebbels y enamorado de una joven dueña de un cine parisino cuya familia fue masacrada por los nazis, un soldado crítico de cine al servicio de Su Majestad escogido para una misión secreta por sus conocimientos sobre cine alemán durante el Tercer Reich, un soldado estadounidense apodado por sus rivales “oso judío”, tan sediento de sangre como el actor que lo interpreta (Eli Roth) cuando se pone detrás de cámaras para dirigir la saga Hostel, y un largo y riquísimo etcétera. Pero Tarantino cree, más allá del mundo, de las imágenes y –tal vez– del cine, en las palabras y en su poder revelador. En Bastardos sin gloria las transforma en su materia prima, desplazando el lugar central que venía ocupando el homenaje cinéfilo desde Kill Bill en adelante. Esto no quiere decir que las referencias a otras películas (canónicas, de culto, bizarras, comerciales) no estén presentes: Tarantino sigue siendo capaz de filmar un plano como si fuera Sergio Leone y el siguiente como si fuera John Ford, o de citar en una misma secuencia al cine bélico de los '60 y '70 y al expresionismo alemán, o de combinar a Godard y a Hitchcock en un travelling, o de jugar con Ernst Lubitsch y reírse (con cierto rencor) de Emile Jannings. Sin embargo, las palabras cobran un protagonismo esencial. A través de ellas Bastardos sin gloria se acerca al mundo, porque, en definitiva, nosotros también lo hacemos de esa forma. No es menor, entonces, que los personajes alemanes hablen en alemán, los franceses en francés y los estadounidenses hablen mal en italiano. Tampoco es menor que el personaje más atractivo y complejo sea el que domine todos los idiomas. Esa es la razón por la cual en Bastardos sin gloria los personajes tienen un mayor relieve que en todas sus películas anteriores, porque se expresan y se (nos) revelan a través de la palabra. Tarantino, el virtuoso de la imagen, el formalista pop y posmoderno del cine de Hollywood, descubrió el poder de la palabra. Y con él, descubrió el cine político. El potencial político de Bastardos sin gloria es múltiple y difícil de precisar en una lectura apresurada. Va más allá de revelarnos, como queda dicho, los defectos del modelo institucional de representación de la Segunda Guerra. También va más allá de presentarnos personajes nazis encantadores o sensibles y soldados aliados caricaturescos y sádicos. Esos son sólo los aspectos más superficiales de la cuestión. Su potencial está relacionado con la intertextualidad y con el lugar que ocupan el cine y la palabra en la reflexión sobre la guerra y la propaganda política. Sus detractores solamente vieron una mera fantasía vengativa adolescente. Bastardos sin gloria es indudablemente un relato fantástico (y personal), pero Tarantino lo lleva aun más lejos, preguntándose dónde radica la diferencia sustancial entre el cine de propaganda representado en el film con la película dentro de la película que Goebbels encarga basada en las hazañas del joven soldado nazi y la película que él mismo realizó, con ese final delirante, operístico y catártico. O qué es lo que diferencia la retórica antisemita nazi de la retórica racista y esclavista estadounidense. Tarantino, comprometiéndose con sus personajes, las palabras y el mundo e interrogándose como nunca antes, realizó su película más compleja e incandescente hasta el momento, destinada a despertar las conciencias de aquellos que la vean desprejuiciadamente y con una mirada crítica. Frente a los Bastardos sin gloria, el cine y el mundo arden en llamas. Hernán Ballotta |