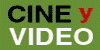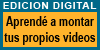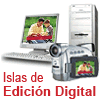|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
ZATOICHI Japón, 2003 |
|
|
|
Consciente de la dimensión mítica que el consenso popular le ha dado, Kitano optó por enfatizar el carácter de representación y artificio del personaje con trucos como el de la sangre, la recurrente aparición de los cómicos que actúan para los señores, la puesta en escena de las geishas, la gesticulación rayana en la pantomima de algunos secundarios que funcionan como comparsas, el secreto de Zatoichi (solamente el samurai contrincante no tiene nada que esconder, y ello explica su destino), la celebración final de los aldeanos, los ritos del idiota, y los disfraces sucesivos que adquieren los poderosos para ocultar su identidad. El plano inicial es la síntesis del héroe solitario. Sentado a la vera de un polvoriento camino de provincias, Zatoichi es Sanjuro, Yojimbo y cualquiera de los 47 ronin o de los 7 samurais de Kurosawa. Como ellos, es también un peregrino que se marchará con nosotros después de alterar el destino de todos. El ataque del que es objeto en la primera secuencia, sin embargo, tiñe sin estridencias a la película de un humor físico y lacónico propio del cine de Kitano, que devendrá gradualmente –y al compás del ritmo de los instrumentos de labranza, de las gotas de lluvia o de las herramientas de los carpinteros– en uno de los finales más insólitos, felices y musicales que hayamos visto. El Kitano trágico de Violent Cop –su primera película– también está consciente del deber moral de la alegría, y esa moral termina impregnando el metraje de esta comedia oblicua de una vitalidad contagiosa y exenta de sentimentalismo barato. Kitano enlaza el pasado, el presente y el futuro de seis personajes a la presencia casi imperceptible de Zatoichi. Allí están la viuda que le da asilo (a quien recompensa con sesiones de masaje) y su sobrino bienintencionado, solterón y zonzo; el samurai que vuelve a trabajar de mercenario para curar a su mujer enferma, y las dos geishas que reclaman venganza por un episodio del pasado del que nos enteraremos al compás de la lluvia. Todos se encuentran a un mismo tiempo en una aldea dominada por dos mafias antagónicas. Más temprano que tarde (pues para ello existe y el director lo sabe y nos lo hace saber) Zatoichi se verá obligado a intervenir en más de una pelea, que no brillan por su duración sino por la composición de los encuadres al modo de pinturas (una de las bandas se para como una de yakuzas y la cámara se deleita en ella) y la sagacidad de sus desenlaces. En contraste con La casa de las dagas voladoras (otra película de Zhang Yimou –el mismo director de Héroe– que circula en DVD y amenazan con estrenar), no es la estilización de la muerte lo que persigue Kitano. La decisión de usar efectos digitales para simular la sangre y la penetración de las espadas en la carne pudo haber resultado en un regodeo casi caligráfico en el dolor y la violencia. Sin embargo, la sangre derramada sólo forma manchones que la lluvia lava o la luna enfría, y los chorros artificiales se disipan como por arte de mouse en un fondo de píxeles. Los flashbacks irrumpen con la velocidad y la contundencia que tienen los movimientos de la espada de Zatoichi, y esto instaura una especie de presente continuo (reforzado en una oportunidad por el uso de la sobreimpresión para presentarnos a un personaje) pero no confuso, que nos obliga a contemplar a cada momento varias facetas de un mismo personaje. De este modo, los recuerdos evocados eluden el quietismo de la nostalgia y son funcionales al futuro de la historia que se cuenta. Verdadero samurai de la isla de edición, en pocas películas el montaje tiene un papel tan preponderante, quizás sólo igualado por la música de Kiishi Suzuki que da ritmo propio a las imágenes. Así, la percusión incesante de la película instaura un clima de alegría o tensión gozosas que culminará en el singular zapateo de triunfo de todo el pueblo. Sólo entonces Zatoichi se alejará callado por un sendero luego de haber revelado el carácter elusivo del poder y espantado todos los males de este mundo. Porque Zatoichi –el personaje– no es un samurai, es nada más que un masajista. Porque Zatoichi –la película– no es la revolución derrocadora de una tradición estética, es apenas una fiesta (pero inolvidable). Marcos Vieytes |